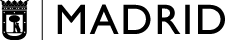Culturas del duelo al sur de Madrid
Fecha
Espacio
Categoría
Formato
Institución
Programa
El duelo no tiene una temporalidad sino muchas; no tiene “fases” sino “estados”, pues van y vuelven en una ausencia que ha de integrarse como definitiva y no como algo a superar. El duelo tiene lugar hace mucho y, al mismo tiempo, siempre está sucediendo. Pero mientras el duelo ocurre, este tanatorio no existía, teníamos que ir no sé dónde, sigo yendo a limpiar la tumba de mi madre en San Isidro, antes velábamos en las casas, en el pueblo de mis padres se quedaron mis muertos, y así es como se vive en realidad la muerte. Los espacios y las relaciones que en ellos se crean tienen una naturaleza única y, tal vez, cada vez más domesticada. Importan porque a menudo de ellos depende un duelo respetuoso e, incluso, posible.
Este proyecto pretende reunir a las vivas con las muertas, porque parte de la idea de que las políticas en torno a la muerte moldean nuestras relaciones y emociones con ellas.
No obstante, cuando comenzamos a mirar la muerte así, nos encontramos con un enorme escollo. La muerte no solo ocurre afectiva y biológicamente, también ocurre política y materialmente. ¿Cómo acompañar a nuestras muertas si no podemos ni descansar quince días tras su partida? ¿Y cómo hacerlo si no podemos enterrar a las nuestras como queremos? ¿Y cómo es el camino a un lugar como un tanatorio, alejado de todo, incluso en medio de la M40, donde nos espera el último abrazo? ¿Cómo recuerda un barrio su historia a través de cómo se han vivido y se viven sus ritos de muerte y de duelo?
Por un lado, el proyecto plantea un estudio de los tanatorios y cementerios al sur de Madrid, con hincapié en Usera y distritos colindantes desde la perspectiva de la memoria de los barrios, tanto en su dimensión como espacios heterotópicos, construidos en contextos socioeconómicos relevantes, como espacios destinados a rituales afectivos fundamentales para el buen desarrollo del duelo. Este estudio es inseparable de las experiencias en primera persona sobre los abusos y dificultades que provoca la industria funeraria y su vinculación con políticas “públicas”, pero también jerarquías de orden moral, cultural y religioso. En este sentido, el sur de Madrid se presenta como un espacio heterogéneo donde las culturas de la muerte y el duelo no son siempre respetadas.
Por otro lado, el proyecto creará espacios de duelo compartido e imaginación radical sobre cómo morir, cómo ser despedido y cómo permanecer entre las vivas. Y es que la vida es, por naturaleza, espectral: quienes se fueron conviven con nosotras y desean, como las vivas, ser amadas y cuidadas.
De igual forma que el paraíso cristiano se desarrolló como una ficción orientada al ejercicio del control social y económico por parte de la Iglesia, las creaciones literarias, artísticas y cinematográficas contemporáneas sobre lo que ocurre después de la muerte reflejan un orden político y unos marcos afectivos concretos. Aquello que imaginamos para quienes, individual o colectivamente, hemos perdido, reproduce una visión del mundo en términos de justicia, reparación o reconciliación que integra el duelo en un futuro que, queremos pensar, está por escribir. Se trata de un ejercicio para darles un espacio de continuidad a nuestras muertas en su nueva forma, pero también de utopía y denuncia, pues la violencia de muchas muertes no nos deja cerrar sus historias.
Inés Plasencia Camps
Inés Plasencia Camps
Soy investigadora, docente y escritora. Ahora mismo estoy centrada en mis duelos y en la investigación y escritura sobre el miedo y los límites de lo real y la ficción para asimilar la muerte. Me interesan el comisariado de programas públicos por las posibilidades que ofrecen de crear espacios temporales de intimidad y escribir en busca de un lenguaje para comprender y recordar.